{Banda Sonora: Aurora – Running With The Wolves}
Por ÀLEX OLLER
Aseguran algunos que el lobo aún ronda los bosques del Mont Ventoux y que el nombre de tan legendario puerto hors-catégorie no significa ventoso –venteux, en su traducción francés, aunque bien podría, dadas las ráfagas de hasta 320 kilómetros por hora que pueden llegar azotar su cima–, sino que alude a montaña –vinturi–; una redundancia que no hace más que remarcar la dificultad de su coronación, que no conquista, pues los alpinistas de verdad bien saben que un ascenso es mucho más que una prueba física. No por nada nuestros antepasados otorgaban a las sierras cualidades místicas, casi religiosas.
Lo leo este miércoles en la revista Rouleur –suscribirme, la mejor decisión del confinamiento, no se vayan a pensar que tales sabidurías me vienen de serie–, en otra magnifica previa de la etapa del día del Tour de Francia, la 12da entre Sorgues y Malaucène, con cinco subidas y un doble paso por el mentado pico, para conmemorar el 70mo aniversario de su primer ascenso por parte de Lucien Lazarides en 1951. El reguero de aventuras y desventuras desde entonces, incluido el trágico final de Tom Simpson en 1967, lo resume en un espléndido trabajo gráfico el diario AS y daría para no pocos libros y algún que otro poema, como el que dedicó al Mont Ventoux el ilustre provenzal Frédéric Mistral en 1866, casi una década después de hacer cima y escuchar la advertencia de un anciano: “El loco no es el que sube el Ventoux… ¡El loco es el que vuelve!”. Podría, pues, considerarse algo enajenado el Tour que, tras desvirgar el macizo, ha repetido hasta sumar 15 ascensos en total, 16 con el que nos ocupa y espera vencedor. Postulan todo tipo de valientes: desde veteranos como Rigoberto Urán, Michael Woods, Alejandro Valverde o Richard Carapaz, hasta jóvenes desacomplejados como Wout Van Aert, Jonas Vingegaard , Enric Mas y, obvio, el vigente campeón e indiscutible patrón de la carrera, Tadej Pogacar.
“Desde el norte, el Ventoux da miedo: Se diría que es como un muro. Se levanta, grandiosamente cincelado desde el pie hasta la cima; una corona negra de árboles. Un bosque de lárices, una línea dura. Sirve de matacán. Y el portal de la formidable muralla”, escribió Mistral, que sí debe su apellido al célebre viento que agita, cuando pasan los ciclistas –primero el fugado Van Aert, luego Kenny Elissonde y Bauke Mollema, después Vingegaard, Pogacar, Urán y Carapaz, y más tarde el pelotón– las banderas que dan color al lunar paisaje, de fondo blanco calizo, fruto del polvo que desprenden sus rocas y nula vegetación. Pero, volviendo al bosque, el libro que me intriga, desde hace semanas ya, es Le loup, une histoire culturelle, de Michel Pastoureau, una sobria edición con bellas ilustraciones y que forma parte de una serie que este historiador del medioevo dedica al bestiario autóctono europeo. “Allí donde ha estado a lo largo de los siglos, el lobo parece haber sembrado el terror, la destrucción y la desolación”, escribe el autor. La omnipresente religión siempre contrapuso a tan sangriento y voraz depredador la figura del cordero, blanco y puro, angelical, incapaz por naturaleza de causar el menor daño; en tanto que guardiana de la fe y protectora del rebaño fiel, tampoco dudó en envilecer al animal salvaje, otorgándole unas connotaciones de lo más ruin y condenándolo al infierno. No bastaba con matarlo. ¿Les suena?
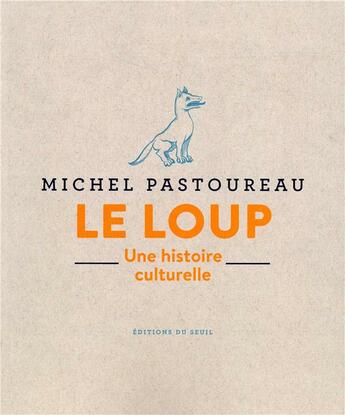
No es la primera vez que, en estos diarios, abordamos el tema, y probablemente no sea la última. Desde los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, avisando de la amenaza de extinción de la especie, pasando por la iconografía deportiva que rescata valores como la audacia, la tenacidad y el poder de la manada, hasta la lectura de La llamada de lo salvaje, el antepasado del perro domestico me resulta un ser de lo más fascinante. Seguro que, tanto al naturalista español, como a Jack London, les embrujaría también el Mont Ventoux, con sus leyendas e incontestables 1,912 metros sobre el nivel del mar; y no menos los aguerridos ciclistas que escalan sus rampas. ¿Lobos o corderos? Cuesta percibir en Pogacar a un depredador, con su rostro de monaguillo y esa sonrisa aparentemente desprovista de maldad. Y sin embargo, ha causado estragos entre el pelotón, mordiendo con saña en cuanto ha podido. ¿Y cómo describiría London al simpático Van Aert, de suave afeitado, divertido tupé y discurso desenfadado? El belga, como Ben O’Connor el domingo en modo supervivencia, ataca por instinto, baja veloz y consigue cruzar primero la meta para echarle una buena dentellada al, hasta ahora, intocable Pogi. No es una carnicería, pero tampoco está mal, tras operarse en mayo de apendicitis y asumir a contrapelo el rol de líder del Jumbo-Visma en la carrera, una vez abandonó Primoz Roglic (y ahora Tony Martin). “No me lo esperaba antes del Tour, pero ayer empecé a creérmelo y hoy he visto que todo es posible”, se emociona el campeón de su país, recién vencedor en la vecina Francia, tras coronar una cima que admitió antes a solo dos de sus compatriotas –el gran Eddy Merckx y Thomas de Gendt– y que el propio Van Aert considera “icónica”.
El filósofo local, Roland Barthes, prefirió describir el macizo como “déspota de los ciclistas, que nunca perdona a los débiles y exige un tributo injusto de sufrimiento”. Suena, más que a mística, a montaña asesina, de insaciable apetito y afilado colmillo. Aunque, puestos a citar, rescatemos el antiguo dicho de Plauto, que posteriormente popularizó Thomas Hobbes: “Homo homini lupus (El hombre es un lobo para el hombre)”. Conviene recordarlo, también en la carretera, por mucho que algunos se vistan de cordero.

